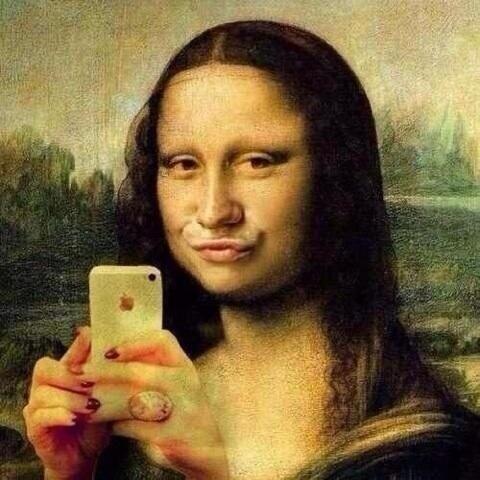Ya no narramos. Al menos no como tradicionalmente hemos entendido tal verbo. Ni siquiera algo tan «narrativo» como una biografía. Si queremos saber de alguien, de su vida, su biografía, vamos al perfil, al timeline, donde está todo.
De alguna manera, el entusiasmo con que nos registramos en las redes sociales nos ha llevado también a practicar formas alternas de narración, que incluyen la confluencia de lenguajes, apuestas sintácticas «híbridas», etc. Vamos a la fiesta: actualizamos el estatus y dejamos constancia de ello, luego tomamos una foto que da cuenta del estado inicial de esta (inmediatamente pasa, como mínimo, a tres redes sociales), lo siguiente es un tuit con un enlace a un artículo leído en un punto bajo de la reunión, a continuación posteamos los primeros versos del coro de la canción que suena, un nuevo estatus revela el paso dado hacia otro nivel de alteración, de ruido, de caos… Acudimos a presenciar una historia en marcha y entramos y salimos de la sala a nuestro antojo, pero en la medida en que somos seguidores y amigos y respondemos y damos me-gusta, etc., somos también agentes de la misma, le damos forma, mientras hacemos curaduría de nuestro perfil/timeline/álbum de fotos, yo multiplicado que no deja de ser yo… En este punto volveríamos a citar y a distorsionar a Rimbaud y su je est un autre, pero ya hemos vuelto sobre esto recientemente. En todo caso, con cada publicación que hacemos vamos elaborando un discurso que intenta construir una persona (del latín persona, ‘máscara de actor, personaje teatral’, de acuerdo con la RAE). Tal vez por esto la poeta Vanessa Place escribió que el buscador era el nuevo biógrafo: tanto como el perfil o el timeline, el buscador registra todo lo que buscamos (valga la redundancia), en él quedan nuestras huellas, rasgos de lo que nos interesa, de nuestra cotidianidad; es decir, el historial de búsqueda ofrece un perfil, un personaje que hemos ido modelando apenas conscientemente y que se muestra de diversas maneras según las características de la página que nos solicita información (Spotify, Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, etc.). De esta manera, nos vemos llevados a una práctica continua de inventariar el día para narrarnos, para ofrecernos, para mostrarnos; esto es, devenimos discurso, autobiografía siempre en proceso.
________________
* Texto publicado originalmente en el diario La Verdad (31-VIII-2013, p. 4)