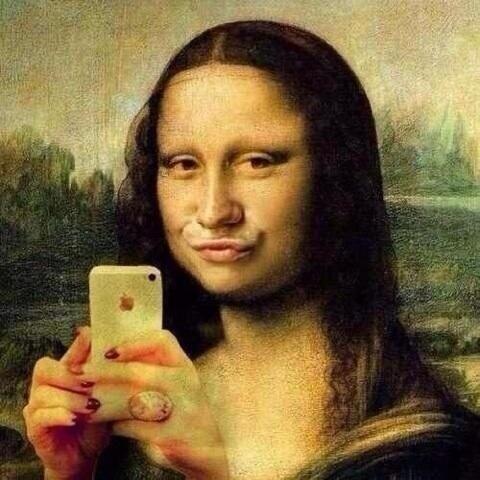En textos anteriores(1) hemos intentado abordar el tema de la subjetividad y sus avatares en Internet y la literatura, espacios que tienden a acercarse y repelerse constantemente.
En ese sentido, en estos días en que el fútbol se instala como centro de toda conversación, vale la pena arriesgar un diálogo distinto, acaso tangencial, para ver qué más rueda en el campo.
En un reciente texto, el escritor hispano-argentino Andrés Neuman habla sobre Messi, sobre «lo que no es» y lo que, como telespectadores, esperamos de él. En una parte habla de una pregunta que le hicieron al rosarino: «'Siendo tan tímido', le preguntó cierta vez a Messi una amiga de la infancia, '¿cómo podés salir a la cancha y hacer lo que hacés delante de cien mil tipos que te están mirando?'. Él sonrió tenuemente y pronunció la mejor respuesta que, dada su afasia, pronunciará quizás en toda su vida: 'No sé. No soy yo'». Y luego continúa Neuman: «Quién sabe si se trata de lo contrario: solo entonces es él. Solo entonces, dentro de la cancha, averigua quién es».
Messi dice «no soy yo»; Neuman hace la lectura inversa, que Messi es en la cancha. En ambos casos se trata del reconocimiento de —por lo menos— dos momentos del sujeto; entre la cancha y su afuera ocurren diferentes formas de decir yo.
Así como Messi, el hincha en general suele referirse al equipo con un nosotros; él/ella pasa a ser un sujeto múltiple. Esa persona que acude a la grada o mira la televisión se ve alterada al insertarse en la lógica del equipo: ganamos, perdimos, empatamos.
Si bien se trata de casos diferentes, los dos hablan de una identidad que podríamos llamar líquida, sobre todo en el caso del fanático (tele)espectador. La pregunta, entonces, apunta a lo que agencia esta maleabilidad del yo: ¿qué hace que seamos, dejemos de ser o derivemos en una multitud?
Todos necesitamos construir una narración para administrar las experiencias, para darles un sentido; es algo que hacemos tal vez de manera inconsciente, pero siempre está ahí. Luego, podemos pensar la cancha como ese relato vital en el que Lionel Messi deja de ser él o donde realmente averigua quién es, o el club como el guion donde el hincha se diluye, donde se asume (desde la fe) como sujeto colectivo. Por supuesto, en el caso del fanático, dicha construcción narrativa se ve fuertemente impulsada por el propio club como sujeto político y económico: los himnos, los eslóganes, los colores, la promesa de héroes-mitos, etc., todo coadyuva a crear un sentido de pertenencia e identificación sin el cual la persona no se entiende.
En todo caso, lo que habría que ver es cómo somos, qué ponemos como asistentes al espectáculo, cuánta de nuestra fe y de nuestras frustraciones(2) depositamos en este deporte, en este agente que nos ofrece coordenadas, que nos enseña a ser y a desear.
___________________
(2) Basta recordar la narración de Pablo Giralt del gol de Ángel Di María ante Suiza...
* Texto publicado originalmente en la web del diario La Verdad (5-VII-2014).
IMAGEN: http://fc06.deviantart.net/fs29/i/2008/052/c/c/La_Barra_Sin_Verguenza_by_Foxen2005.jpg